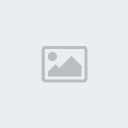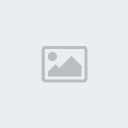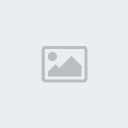Kei Amakura
Superviviente

favorito : 
camara obscura : 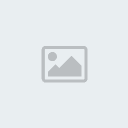
Cantidad de envíos : 557
Edad : 30
Localización : Chile --''
Fecha de inscripción : 18/12/2011
 |  Tema: >> Maria Cárdenas << Tema: >> Maria Cárdenas <<  Lun Mayo 07, 2012 7:16 am Lun Mayo 07, 2012 7:16 am | |
| Hace años, mi novia Rebeca y yo tuvimos que viajar, como integrantes de Médicos sin Fronteras, a cierto país centroamericano -cuyo nombre prefiero omitir- después de que este fuera arrasado por un fuerte seísmo. El terremoto no sólo había destruido numerosas aldeas, sino que además había provocado la pérdida de las cosechas, causando numerosos episodios de hambruna, además de brotes epidémicos, entre la población rural, en su mayoría de raza india.
Rebeca y yo nos instalamos en una pequeña ciudad, rodeada de montañas por los cuatro costados, y todas las mañanas abandonábamos nuestro alojamiento para dirigirnos al hospital de campaña improvisado en las afueras. Para llegar a nuestro destino, teníamos que recorrer las estrechas calles del pueblo, flanqueadas por edificios viejos y desvencijados, con las paredes agrietadas por los embates del tiempo y del terremoto. Se decía que algunos nativos, empujados por la miseria, se dedicaban al secuestro de extranjeros para pedir un fuerte rescate a cambio de su liberación, pero ni Rebeca ni yo teníamos miedo, pues la vigilancia policial parecía bastante fiable.
Una mañana, cuando ya llevábamos varias semanas en la ciudad sin haber sufrido el menor percance, nos encaminamos al hospital, atravesando la calle más populosa del casco urbano. Todos los días, desde el amanecer hasta el mediodía, se asentaban allí numerosos campesinos procedentes de las montañas, que instalaban en las aceras toscos puestos de venta y ofrecían a los transeúntes los escasos productos agrícolas que habían sobrevivido a la catástrofe.
Aquella mañana, como era habitual, había una multitud de vociferantes vendedores, entre los cuales se colaban no pocos mendigos y quizás algún carterista, y, siendo angosta la calle, teníamos que tener cuidado para no tropezar con la multitud. En el otro extremo de la calle, charlaban animadamente dos policías, cuya presencia al menos parecía bastante tranquilizadora. En un momento dado, cuando estábamos en mitad de la calle, precisamente donde la densidad de gente era mayor, un niño, con una torpeza quizás deliberada, le tiró sus frutas a uno de los vendedores, el cual montó en cólera y se abalanzó contra el chaval dando unos gritos de furia a todas luces excesivos. Entonces, los que parecían ser parientes del muchacho se arrojaron, igualmente iracundos, contra el vendedor, los amigos de este acudieron a defenderlo y, de pronto, sin comerlo ni beberlo, nos vimos en medio de una verdadera batalla campal, aunque, eso sí, con más insultos que golpes. Tanto Rebeca como yo estábamos francamente asustados, de modo que no nos atrevíamos a avanzar ni a retroceder. En cambio, los policías de la esquina seguían a lo suyo, aparentemente ajenos a aquella trifulca, que debía de parecerles algo habitual y poco interesante, de modo que ni siquiera torcieron el cuello para mirar. Entonces, varias manos fuertes nos agarraron los brazos a Rebeca y a mí, mientras otras nos tapaban la boca, impidiéndonos emitir el menor grito. Segundos después, nos habían hecho entrar a la fuerza en el interior de una de las casas que daban a la calle del mercadillo, sin que los policías se hubieran percatado de nada. Una vez dentro, y sin darnos tiempo a reaccionar ni a pedir ayuda o explicaciones, nos ataron fuertemente de pies y manos, y nos amordazaron con refajos de tela. En la calle seguían discutiendo a gritos, pero para nosotros ya estaba terriblemente claro que toda aquella trifulca no había sido otra cosa que un montaje para secuestrarnos de forma disimulada. En él habían actuado como cómplices numerosos hombres, mujeres y niños, todos ellos compinchados con los secuestradores, quienes les habrían prometido a cambio una parte del dinero que exigirían por nuestro rescate. Luego, cuando se iniciasen las investigaciones, nadie admitiría haber visto nada, pues todos habrían estado demasiado ocupados tirándose de los pelos.
Una vez atados y amordazados, Rebeca y yo fuimos sacados de la casa por nuestros captores. Nos hicieron salir por la puerta trasera, que daba a un descampado, y nos introdujeron en la parte trasera de una furgoneta, que inmediatamente se puso en marcha hacia la zona más abrupta y salvaje de las montañas. Había un control policial al salir del pueblo, y teníamos la esperanza de que alguien oyera nuestros gemidos. Pero uno de nuestros secuestradores, que no debía de fiarse de las mordazas, nos cubrió la nariz con un algodón húmedo y nos hizo aspirar una droga que nos sumió de inmediato en una inconsciencia absoluta.
Cuando me desperté, me hallaba desatado y tumbado sobre un catre, en el interior de una pequeña choza de adobe. Como la puerta, por supuesto, estaba cerrada, tuve que mirar por la única ventana del edificio para saber en qué lugar me hallaba. Al parecer, estaba en una de las pobres aldeas de la montaña, habitada únicamente por indios de aspecto tosco y famélico. Pronto comprendí que aquellas gentes, aunque no fueran malas personas, estaban pasando demasiadas necesidades como para andarse con escrúpulos y que no nos soltarían hasta haber obtenido algún dinero a cambio. Yo, en su situación, acaso hubiera hecho lo mismo, así que no tenía razones para odiarlos. Por otra parte, no sabía dónde podía estar Rebeca y, cuando se lo pregunté, con la mayor educación posible, a un indio que entró a llevarme agua y comida, este se limitó a mirarme con frialdad, sin proferir el menor sonido, y a acariciar de modo amenazante el mango de un cuchillo que le colgaba de la cintura. Comprendí que no sería prudente hacer preguntas y que sólo podría esperar que aquella gente fuera lo suficientemente razonable como para mantenernos con vida mientras estuviésemos en su poder.
Durante varios días de reclusión e incertidumbre, mi única distracción fue mirar por la ventana y estudiar a las gentes del poblado. Sólo me llamó la atención de forma especial una niña, que, aunque de raza indiscutiblemente indígena, no parecía de la misma etnia que los demás. Yo le atribuí unos doce años, pero quizás fueran menos, teniendo en cuenta la precocidad de los niños que viven en los trópicos. Aunque llagada por la pobreza y las duras condiciones de vida, su cuerpo era esbelto y bien proporcionado, mientras que su rostro, al menos desde un punto de vista europeo, parecía mucho más fino y bello que el de las demás muchachas indias. Yo tuve muchas oportunidades para verla cerca de mi prisión, pues, al parecer, tenía el cometido de llevarles agua y comida a los centinelas que me custodiaban, quienes parecían mirarla con cierto recelo, como si ella no fuera realmente de los suyos.
Una noche muy oscura, mi sueño, que en tales circunstancias no podía ser demasiado apacible, fue interrumpido repentinamente por una especie de cuchicheo. Me desperté y vi a mi lado a la niña en cuestión. Su rostro, espectralmente iluminado por la antorcha que ella llevaba en la mano, me pareció tan lívido y lúgubre que en un primer momento me creí visitado por un fantasma y estuve a punto de gritar de miedo. Pero ella me pidió silencio, llevando un dedo a los labios, y entonces vi, asombrado, que la puerta estaba abierta y que no había ni rastro de ningún centinela. Ella me dijo, hablando en perfecto castellano, aunque con un acento algo extraño:
-Calla, soy tu amiga. Me llamo María Cárdenas y vengo a ayudarte a escapar. Esta noche les llevé comida drogada a los centinelas y no despertarán hasta el amanecer. Pero debemos irnos ya, pues nos llevará tiempo llegar a un lugar seguro.
Aquella parecía una oportunidad única, pero yo no quería irme sin Rebeca.
-¿Sabes dónde está Rebeca… la chica que venía conmigo? ¡Debemos rescatarla!
-¿La chica del pelo rubio? No está en el pueblo, se la llevaron a otra aldea, lejos de aquí. Nunca tienen más de un prisionero en el mismo sitio, no les parece prudente. Ella estará bien, y en todo caso no le harías ningún favor quedándote aquí.
-Pero… ¿por qué me ayudas?
-¿Y por qué no? Eres un hombre bueno, viniste desde un país lejano para ayudar a la gente enferma a cambio de nada. No es justo que te retengan contra tu voluntad.
-Pero… si los otros se enteran, te…
-No les dejaré que me hagan nada. De todas formas, pensaba irme pronto de aquí. Ellos me tratan como a una esclava y están pensando en venderme a un tratante para que me lleve a México o a los Estados Unidos, a trabajar de puta en cualquier sitio. Pero yo prefiero vivir en la montaña, como un animal salvaje, antes que eso.
-Pero… ¿Cómo pueden querer hacerte algo así, ellos, tu propia gente?
-No son mi gente. Los míos vivían aquí hace mucho tiempo, antes de que llegaran los demás indios y los hombres blancos. Eran orgullosos, valientes y poderosos, pero la viruela y el hambre los fueron extinguiendo poco a poco, de forma que hoy sólo quedo yo. Mis padres murieron hace mucho tiempo. Pero mi dios me cuenta cosas cuando sueño y gracias a sus palabras conozco el pasado de mi pueblo. Aunque ahora eso no importa, lo más urgente es huir antes de que alguien se despierte. Si conseguimos llegar al bosque, no creo que se atrevan a perseguirnos mucho tiempo.
Aunque la situación me parecía un tanto extraña, había que reconocer que aquella niña tenía razón y decidí seguir sus indicaciones. Guiado por ella, que se jactaba de conocer bien la montaña, abandonamos la aldea, siguiendo un camino que más parecía el cauce seco de un arroyo que una senda hecha por la mano del hombre. El suelo era pedregoso y no dejábamos huellas delatoras a nuestro paso. Caminamos durante lo que pudo ser una hora, quizás algo más, hasta que María dijo:
-Aquí empieza el bosque. Debemos atravesarlo para llegar a la ciudad, pero no es prudente hacerlo de noche. Puede haber pumas. Será mejor que pasemos el resto de la noche en un sitio seguro que conozco y cuando amanezca reiniciaremos la marcha.
Siempre guiado por María, que se movía en la oscuridad de la noche y entre la maleza del bosque con una seguridad envidiable, entramos en una gruta, cuyas oscuras paredes basálticas, se veían, a la mortecina luz de la antorcha, cubiertas de extrañas, y a veces inquietantes, pinturas rupestres, que representaban tanto seres humanos y animales como criaturas legendarias de aspecto poco tranquilizador. María, anticipándose a la pregunta que iba a dirigirle, me dijo:
-Esta cueva fue durante milenios un lugar sagrado para mis antepasados. Yo misma vengo aquí siempre que puedo, para soñar con mi dios y escuchar sus palabras.
-Pues, si me permites que te lo diga, tu dios no parece haber sido muy bueno contigo. No quiero ofender tu fe religiosa, pero…
-No me ofendes. Mi dios es Yig, Señor de las Serpientes, y él nunca ha sido demasiado bueno con nadie. Antiguamente, los sacerdotes de mi pueblo debían traerle ofrendas, en ciertas fechas señaladas, para calmar su sed de sangre e impedir que esta arrasara el mundo con toda clase de calamidades. Ahora ya lleva mucho tiempo sin recibir ofrendas, y hasta creo que fue su ira la que provocó el gran terremoto y el hambre. Y quizás nos esperen cosas peores en el futuro, o al menos eso es lo que me dice en mis sueños
-No sé, dicen que lo peor siempre está por llegar, aunque eso no siempre sea culpa de los dioses. ¿Y no nos estaremos internando mucho en la cueva? ¡Mira que tu antorcha está a punto de apagarse y podemos quedarnos a oscuras!
Mi temor me parecía bastante justificado, más aún teniendo en cuenta que el suelo de la cueva, en varios puntos, estaba horadado por anchos pozos de profundidad incierta, cuyos contornos, por cierto, se me antojaron demasiado regulares para ser obra de la naturaleza. No me hubiera gustado nada caer en uno de ellos. María dijo:
-Estamos más seguros aquí, los indios temen acercarse a los pozos. Además, he guardado una linterna en una grieta de la pared. Puedes meter la mano en ella y sacarla.
Decidí hacer lo que me decía, pues, siendo yo de mayor estatura que ella, tendría menos problemas para alcanzar la grieta que ella me señalaba. Apenas hube metido la mano en el agujero, sentí un terrible pinchazo de dolor que me hizo caer al suelo, gritando como un demente y retorciéndome en espasmos insoportables. De mi mano colgaba una pequeña serpiente, cuyos colmillos se hallaban profundamente clavados en mi carne. Tras haber alcanzado el clímax del sufrimiento, sentí una nueva forma de malestar, menos lacerante, pero que me impedía moverme, aunque no pensar ni hablar. María me miraba, con una frialdad que me pareció poco adecuada a la situación. Al fin, dijo:
-No te preocupes por eso (recalcó las dos últimas palabras con un tono turbador). La mordedura de esa serpiente no mata, sólo paraliza los miembros durante unos minutos. Mis fuerzas no me permiten vencer a un hombre y aún no me he desarrollado tanto como para seducirlo, así que sólo me quedaba el recurso de la astucia y la he aprovechado. Yig debe ser alimentado lo antes posible con la carne fresca de un ser humano, pues, de lo contrario, su paciencia se agotará y el mundo entero temblará de horror. Será una pena que debas perder tu vida para darle alimento, pero así lo exige el bien de todos. Ahora tus gritos ya lo habrán despertado y pronto, de alguno de estos pozos, que comunican nuestro mundo con el suyo, surgirá para darte muerte. Lo lamento mucho por ti, pero… debía cumplir mi deber.
Yo me quedé alucinado, incapaz tanto de moverme como de asumir mi situación. Aunque puede que sólo fuera mi imaginación, sugestionada por las terribles palabras de María, lo cierto es que me pareció que del pozo más cercano salía un vago rumor, como el de un cuerpo blando y masivo arrastrándose pesadamente sobre agua o limo. Pero entonces oí unos sonidos mucho más fuertes, y seguramente mucho más reales. Ladridos de perros, voces frenéticas gritando mi nombre… Una de ellas era la voz de Rebeca. Yo respondí gritando con todas mis fuerzas para pedir ayuda. María, reflejando un intenso terror en su bello rostro, cuyos tonos cobrizos habían sido desdibujados por una palidez casi mortal, se arrancó un trozo de tela de su vestido para amordazarme e intentó arrastrarme hacia el pozo, tirando de mí con sus escasas fuerzas. Pero no fue lo suficientemente rápida y unos agentes de policía irrumpieron en el interior de la gruta, deslumbrándonos con sus potentes focos y apuntando a María con sus armas. Esta me soltó, se acercó al borde del pozo y, alzando una voz trágica, temblorosa y al mismo tiempo decidida, con las mejillas lívidas y humedecidas por las lágrimas, gritó, con la voz de una vieja raza que hablaba por última vez antes de callar para siempre:
-¡Yig, dios mío! Acepta la carne y la sangre de tu sierva, que no ha sabido cumplir tu voluntad y te ofrece su miserable vida a cambio de las vidas de los demás hombres. ¡Perdona las faltas del mundo y devora mi cuerpo de pecadora!
Dicho esto, y antes de que nadie pudiera impedirlo, la desgraciada se arrojó al pozo, murmurando frenéticas palabras en una lengua desconocida que moría con ella.
Algún tiempo después, dos agentes de policía, que habían descendido al interior del pozo ayudándose de cuerdas, sólo hallaron en sus profundidades el esqueleto de María, que yacía junto a las aguas, oscuras y oleaginosas, de un extenso lago subterráneo. Efectivamente, sólo hallaron sus huesos, limpios de toda brizna de carne, pese al poco tiempo que debía de llevar muerta. Al salir con los tristes restos de la infeliz criatura, aquellos policías, reputados como hombres de gran valor, me parecieron sumamente turbados y reticentes, como si en su descenso hubieran visto algo siniestro de lo que luego no quisieron hablar. Murmuraron algo sobre ratas extremadamente voraces y luego se sumergieron en un mutismo temeroso. Que yo sepa, ningún policía ha vuelto al pozo para efectuar nuevas indagaciones, y, dadas las circunstancias, me parece algo bastante comprensible.
Cuando me hube recuperado de la parálisis provocada por el veneno de la víbora, Rebeca y el comandante del escuadrón me informaron de todo lo que aún ignoraba. Mi novia, que se hallaba prisionera en la misma aldea que yo, aunque en una prisión diferente, había sido rescatada por un operativo especial de la policía apenas una hora después de mi huida. Luego, como los indios que nos habían secuestrado no habían podido dar razón de mi paradero durante los interrogatorios, Rebeca y varios agentes habían seguido mi rastro por la cañada, ayudándose de los mismos perros policía que ya habían contribuido a encontrar a los secuestradores. Sin duda, María sabía que Rebeca estaba en el poblado y me había mentido para impulsarme a abandonar la aldea sin dilación. Hasta creo que, de alguna manera que no acierto a comprender, también había adivinado que la policía estaba cerca, y por eso había osado liberarme aquella noche, a sabiendas de que mis secuestradores no tendrían tiempo para perseguirnos. Su único fallo fue no contar con los perros rastreadores.
Creo que nunca sabremos si el mundo subterráneo que se extendía bajo el suelo de la caverna sagrada era realmente el refugio de algún siniestro dios ancestral, suponiendo que no fuera toda la leyenda una mera superstición. Pero para mí hay en el fondo de este asunto otro misterio mucho mayor, pues aún hoy no puedo comprender que en el alma de María Cárdenas hubieran podido convivir una temible fanática, capaz de llevar a un hombre a la muerte mediante argucias, y una mártir heroica, capaz de sacrificar su vida para salvar a una Humanidad que nunca había hecho nada bueno por ella. Acaso se deba a la más arbitraria de las casualidades, pero la única verdad indiscutible es que desde su muerte no han vuelto a producirse terremotos ni malas cosechas en su país. Sea como sea, y a pesar de todo, quiero creer que en estos momentos su pobre alma reposa en paz. |
|